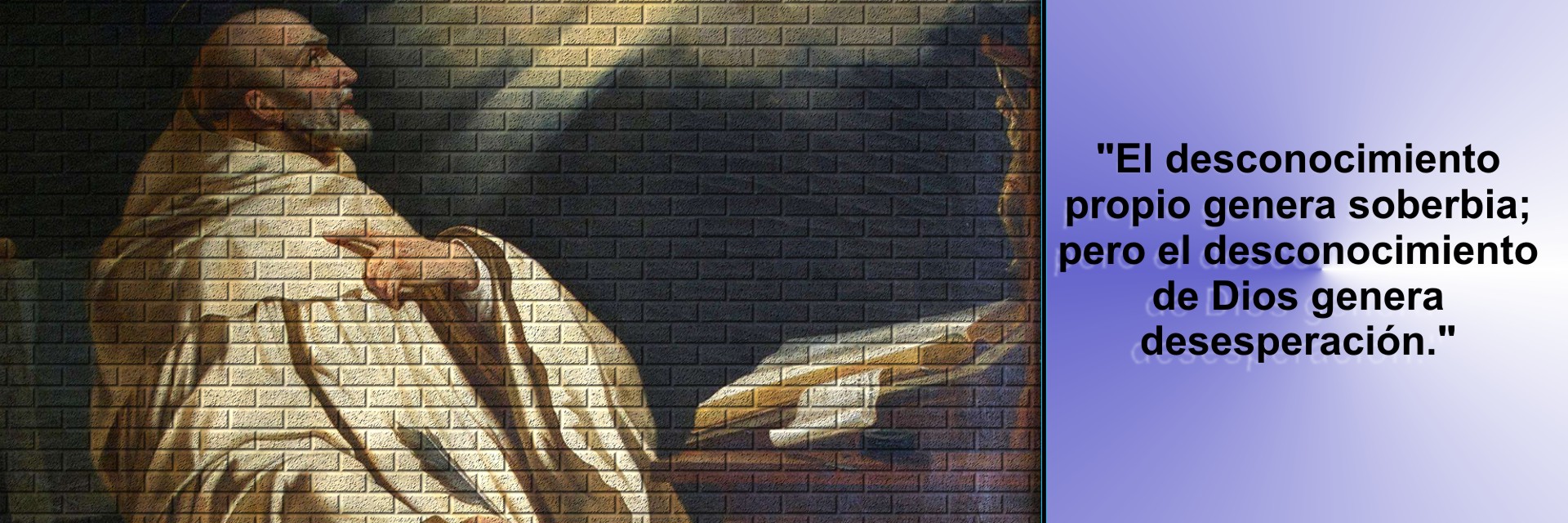
Santos del día: San Bernardo de Claraval
Bernardo era de alto linaje. Cuidadosa de la educación de sus hijos, la madre, tan inteligente como virtuosa, confió sus seis hijos a los canónigos regulares de Saint-Vorles, en Chatillon-sur-Seine. Allí fue donde Bernardo cursó el “trivium” ----gramática, retórica y dialéctica-----, se formalizó con los autores profanos y los Padres de la Iglesia, y adquirió, entre otras disciplinas, “el estilo latino claro, brillante e incisivo que hace de él uno de los prosistas más atractivos de la Edad Media” (Etienne Gilson).----De natural reflexivo y meditativo, casi tímido, el adolescente experimentaba ya dos grandes amores: la soledad y la lectura de la Biblia.
A los 20 años la santa muerte de su madre acabó de revelarle crudamente la vanidad de una existencia mundana y de las brillantes carreras que se le ofrecían: “El Señor, se lee en el ‘Exordium magnum ordini Cisterciensis’, habló al corazón de un muchacho llamado Bernardo, que aunque era muy joven, noble, delicado e instruido, se abrazó con un gran fuego de amor divino que, despreciando todos los placeres y delicias del siglo, así como las dignidades eclesiásticas, se propuso, en el fervor de su alma, abrazar la rigurosa vida de los Cistercienses”.
El Císter, reciente filial de la abadía de Molesme, hacía entonces que floreciera de nuevo la primitiva austeridad benedictina, bajo la dirección de San Esteban Harding.
A esa escuela de santidad fue a tocar Bernardo. A pesar de la oposición paterna y de la conjura de prudencia con la que parientes y amigos trataban de retenerlo, triufó tan perfectamente que todos sus hermanos sin excepción, aun el casado, y luego su tío Gaudry y una veintena de jovenes nobles vecinos, se dejaron arrastrar por su ejemplo (año de lll2).
Monje en todo el rigor del término y con todo el rigor de regla a la que a menudo excede, desde el primer día Bernardo se entrega por completo “a las cosas de lo alto”: jamás cesará de serlo, aun cuando los acontecimientos se ensañen en mezclarlo en las cosas de aquí abajo. Pero mientras su alma gusta de “la dulzura de Dios”, su pobre cuerpo maltraído experimenta ya los síntomas de la gastroenteritis que lo trastornó toda su vida.
Sin embargo, son breves los años de formación, juzgando sin duda tanto la Providencia como los superiores que ya está hecho el religioso, y aún más: que ya es capaz de formar a otros. A petición del Conde de Troyes, una colonia de monjes va a fundar una nueva Abadía en el Valle del Absintio, que de golpe toma el gracioso nombre de Claraval o Valle Claro: a la cabeza, un Abad de 25 años, Bernardo (año de lll5). El Obispo de Chalons-sur-Marne, el erudito Guillermo de Champeaux, lo ordena sacerdote. Y comienza entonces la vida cisterciense más ruda todavía que en el Císter, en cabañas improvisadas, con una alimentación nada delicada, a veces insuficiente. A tal punto que el Obispo, que pronto se hizo su amigo, creyó deber intervenir para salvar una salud que se quebrantaba rápidamente. Pero el curandero al cual fue confiado el enfermo acabó por arruinarlo en lugar de curarlo. Por lo contrario, los conocimientos intelectuales que le procuraron la amistad del sabio Obispo y de sus familiares para el Abad una apreciable comprención.
Tuvo entonces una crisis interior, infinitamente más penosa que la prueba física: ¡el que no había soñado sino con la soledad y la contemplación, tiene ahora cargo de almas! ¡Y qué almas! Almas escogidas por Dios entre las mejores, y a él confiadas para que las haga perfectas. Almas que él confiadas para que las haga perfectas. Almas que él estima con un amor casi maternal: “Me son más queridas que mis propias entrañas” dice de sus monjes. Y aunque tiene conciencia de su propia responsabilidad, de los medios de mantenerse a la altura de su tarea ---“absoluta pureza de corazón, intención siempre recta, caridad fuerte como la muerte”---, también sabe lo que una regla deliberadamente aceptada permite esperar de los religiosos. “Lo que él reclama está por encima de las fuerzas humanas, contra la costumbre, contra la naturaleza”: conviene él en ello; pero ¿no es el renunciamiento completo y el don total lo que los monjes han prometido, y acaso no tienen ellos, para su cumplimiento, la gracia de la vocación? En su primer ardor, el joven Abad no concebía una falta de generosidad. Tan exigente para con los demás como para consigo mismo, no contaba con la debilidad humana: “De tal manera exigía a sus pobres aprendices la perfección ----dice San Francisco de Sales-----, que de tanto empujarlos a ella, de ella los retiraba, porque ellos perdían el ánimo y el alimento de verse tan insistentemente apremiados para una ascención tan por lo recto y tal elevada”. La experiencia lo instruyó: ¿Qué valdría el constreñirlos para una ofrenda en que todo el mérito depende de su espontaneidad? Sin dejar de dar el ejemplo de la intransigencia para consigo mismo, usará de la condescendencia, y en casos necesarios de indulgencia, con relación a los demás.
Y sin embargo, si Claraval viene a ser un centro de atracción, no es por razón de las “dulcificaciones” que allí se introducen, sino más bien por la estricta observancia que se mantiene, único objetivo digno de almas sinceras. Se produce una radiación prodigiosa que franquea las fronteras y atrae a muchísimos postulares de todos los medios y de muy diversos países: a la muerte de San Bernardo, Claraval tendrá 700 monjes, y sus macollos habrán dado nacimiento a l60 abadías filiales dispersas hasta Irlanda, Escandinavia, en España y en Hungría.
Otra ironía de la Providencia: este hombre que ama con todas las fibras la vida claustral, viajará constantemente, y se verá obligado a inmolar su vocación a las necesidades del apostolado. ¿Cómo no iba a sentirse como dividido y descuatizado? Sin falsa humildad, cosciente de su ineptitud para la predicación, convencido por otra parte de que su manera propia, de él, monje, de trabajar por la salvación de los hombres es orar y santificarse por ellos, se conmueve sin embargo son los llamamientos que a su caridad le hace un mundo en perdición. En este conflicto, ¡qué bien se comprende que se entregue él a la voluntad de Dios, claramente expresada por las órdenes formales y reiteradas de la autoridad competente! De esta manera la obediencia es una virtud creadora. Colma ella sus lagunas; viene a ser para él momentáneamente su vocación.
“Jamás me doleré ----escribe---- de haber interrumpido una miditación gozosa, si veo germinar en una alma el grano de la Palabra de Dios”. Por lo cual acepta ser “el desplumado pajarillo siempre exiliado de su nido”.
Se debe primeramente a sus monjes: después de los de su querido Claraval y de otros 70 monasterios que muy pronto serán su fruto ----a quienes trata como a sus hijos----, a los de otras Ordenes que son sus “hermanos” más próximos. ¿El Císter acusa a Cluny de relajamiento? Bernardo recuerda la estricta observancia de la regla de San Benito, pero denuncia aún más el orgullo farisaico de los reformadores; y luego exorta a unos y a otros a la concordia, cuya condición será el respeto de las diversidades en la unidad de la caridad. Los Cartujanos, los Premonstratenses aprovecharán por turno sus intervenciones apaciguadoras.
Encargo por el Papa Honorio ll, en el Concilio de Troyes, en ll28, de plantear las bases de una nueva milicia cuya misión sería defender la tierra santa, escribe “El Elogio de la Nueva Caballería”, que contiene en germen los estatutos de la Orden del Templo. Vestidos de blanco como los cistercienses, los Templarios deberían vivir también como “pobres soldados de Cristo”, y realizar el doble ideal del “soldado intrépido” y del “Cristiano consagrado al amor de Dios”.
Uno de los testigos y beneficiarios de esta acción irresistible, Wibaldo, abad de Stavelot, describe al orador: “El rostro extenuado por la fatiga y los ayunos, pálido, el aspecto como espiritualizado y tan impresionante que su sola vista persuade a sus oyentes, aun antes de que haya abierto él la boca. Y luego su emoción profunda, su ardor incomparable, fruto de un largo ejercicio, su dirección clara, su gesto siempre apropiado”.
Pero cuando es menester ----y lo es a menudo en esa época en que florecen los abusos----, su lengua es el fuete que flagela a los vencedores del templo, aunque se llamen cardenales, legados y prelados, abades y monjes: “¿Creéis cerrarme la boca diciéndome que un monje no tiene por qué darles la lección a los obispos? Plegue al cielo que me cerréis también los ojos. Aun cuando yo callara, ellos, los pobres, los desnudos, los famélicos hablarían; se levantarían para deciros: ‘Nuestra vida es la que mantiene vuestro lujo; vuestras vanidades son el robo de lo que nos es necesario’.”
Terrible profeta que más de una vez, desgraciadamente, predica en el desierto. Lo asombroso, sin embargo, es que no se topa con un Herodes que le imponga silencio. Y muy al contrario, entre los poderosos de entonces son muchos los que oyen la voz del reformador, como el abad de Saint-Denis, Segerio, ministro de Luis Vl que, de gran señor mundano, se convierte, sin dejar su cargo, en verdadero monje benedictino.
Estamos al principio del Gran Cisma. A la muerte del Papa Honorio ll (ll30), el Sacro Colegio debidamente constituido eligió Papa a Inocencio ll. Pocas horas después el partido de los Pierleoni hacía elegir irregularmente a Nacleto ll. ¿Quién era el Papa legítimo?
En el concilio de Etampes, Bernardo se pronuncia a favor de Inocencio, no solamente por ser éste el más leal y desinteresado, sino por haber sido electo el primero y consagrado por el Obispo de Ostia. Tres veces en el curso de cuatro años (ll33-ll35-ll37) el Abad de Claraval emprende el viaje a Roma. La causa que ha hecho suya termina por trinfurar. Inocencio ll es aclarado por el pueblo, reconocido por los reyes y por el Emperador. Mientras tanto Anacleto muere, y sus partidarios le dan un sucesor, Víctor lV, el cual, sin embargo, viéndose sin seguidores, no tarda en arrojarse a los pies de Inocencio ll. Así termina el cisma. Después de ocho años de viajes, de diplomacia y de luchas, el árbitro de la Cristiandad no aspira sino a volver a su celda: “apresuradamente vuelvo y anuncio una recompensa: la victoria de Cristo y la paz de la Iglesia”. Es entonces cuando Geoffroy de Auxerre ve en San Bernardo “una columna de la Iglesia”. Este título lo merecerá todavía mejor cuando uno de los antiguos monjes de Claraval, Bernardo de Pisa, sea electo Papa con el nombre de Eugenio lll (año de ll45).
En el concilio de Sens (ll40) Bernardo hizo comparecer al célebre profesor Pedro Abelardo, cuyos atrevimientos en materia dogmática inquietaban a la Iglesia. Abelardo se negó a explicarse y apeló a Roma, pero fue condenado por el Papa. Arnoldo de Brescia, amigo de Abelardo, intentó a su vez propagar su comunismo anticlerical. Perseguido hasta en Suiza y hasta en Alemanis por el vigilante campeón de la ortodoxia, sufrió la misma suerte que su antecesor antes de morir miserablemente durante una rebelión fomentada en la propia Roma.
Una reviscencia del maniqueísmo amenazaba a Chalons y a Colonia, y todavía más a la Aquitania y al Languedoc, donde Pedro de Brys y su colega Enrique de Lausana profanaban los santuarios y amotinaban a las poblaciones contra el clero. Fue entonces cuando el monje contemplativo se hizo misionero popular para rechazar, sin lograr detenerlo por completo, el movimiento que a principios del siglo siguiente vendría a ser la herejía de los Albigenses.
El Obispo de Poitiers, Gilberto Porretano, fue denunciado en el Concilio de Reims como sospechoso de herejía, autor de una teoría que falsea el dogma católico de la Trinidad. También el Abad de Claraval fue encargado de obtener de él una retractación y de hacerle firmar una profesión de fe ortodoxa.
En Dijon, las placas que indican el lugar que lo conmemora dicen: “San Bernardo, hombre de Estado”. Si los “laicos”, autores de esa fórmula, no ven en él más que esto, cometen con él una injusticia. Sin embargo, objetivamente, no hay en ello un error histórico ni una ironía. Este monje contemplativo, este místico, merece el título de hombre de Estado, ciertamente mejor que muchos de los que han querido tener esa profesión.
En verdad sólo contra su voluntad tuvo que mezclarse en los negocios de Estado, y solamente cuando veía con evidencia que ninguno otro podía suplirlo, que los intereses superiores de la Iglesia estaban en juego y que las virtudes esenciales de Justicia, de Caridad y de Obediencia lo obligaban a intervenir.
“Los negocios de Dios son los míos, exclama: nada de cuanro le concierne me es extraño”. Y los negocios de Dios son primero su Ley, y luego su Iglesia. Cuando la primera es burlada y la segunda perseguida, por quien sea, Bernardo se endereza para protestar y combatir. A un arzobispo le dice: “Os mestráis para odioso, intratable. . . No conocéis más ley que vuestro placer, no obráis sino como déspota sin jamás pensar en Dios ni saber lo que es temerlo”. Al Papa mismo le dice: “Quiciera encerrarme en el silencio y el temor: la Iglesia entera no dejaría de insurgirse contra la corte de Roma mientras ésta persista en sus actuales errores”. Al Rey de Francia, Luis Vl el Gordo, que no ha temido confiscar los bienes del Arzobispo de París, le escribe: “En vos, que fuisteis su defensor, encuentra ahora la Iglesia un opresor, un nuevo Herodes”.
A Luis Vll, con ocasión de su divorcio de Eleonora de Aquitania, después de una seria amonestación, le dirige este apóstrofe: “¿No vio Vuestra Alteza el año pasado mi infatigable aplicación en restablecer la paz en el Reino? Temo que Vuestra Alteza haga inútiles mis trabajos. Parece, en efecto, que abandonáis con ligereza la buena disposición en que os hallabais; que un consejero inspirado del demonio os empuja a renovar aquellos males y aquellos estragos de que os habíais arrepentido. . . Vustra Alteza lo entiende todo al revés: tiene por ofensivo lo que es honorable, por honorable lo que os cubre de verguenza. . . En cuanto a mí, cualquiera que sea la resolución que Vuestra Alteza tome contra el bien del Estado, contra su propio beneficio y la gloria de su nombre, no puedo yo, hijo de la Iglesia, disimular el ultraje y la desolación que hiere a mi Madre. Estoy resuelto a no ceder y a combatir hasta la muerte, si fuese necesario. A falta de escudo y de espada, emplearé las armas de mi estado, la oración y las lágrimas. . . Hasta este momento, he hecho continuamente votos por la paz del Reino y la prosperidad de vuestra persona. He sostenido vuestros intereses ante el Papa. Comienzo a dolerme de haber excusado, sin medida, vuestra juventud. En lo secesivo me atendré a la verdad”.
“Si continuáis, me etrevo a predeciros que vuestro crimen no quedará impune. Con todo el celo de un servidor fiel y amante os exhorto a que cese vuestra burla. Os ruego con dureza; pero recordad las palabras del sabio: ‘Heridas de amigos valen más que besos de enemigos. . . ‘.”
“Aprended de Jesús a Reinar”, les repetía a los príncipes. Pero las gentes del mundo, nobles, burgueses o villanos, recibían también sus extrañamientos cuando se mostraban violentos, rapaces o libertinos. “No desdeñaba a los pobres ni a los más abyectos, y no les perdonaba sus faltas ni a los príncipes, ni a los poderosos, ni a los Obispos, ni a los Cardenales, ni a los Papas” (Bossuet, Penegírico de San Bernardo).
Por todo ello se ha dicho que San Bernardo fue “la conciencia de su tiempo”, conciencia no siempre escuchada desgraciadamente, pero implacablemente recta e incansablemente apremiante, para fustigar el vicio y proclamar la virtud. Y, a despecho de los fracasos cuyas causas le son extrañas, se ha podido escribir de él que fue “el francés más grande de su tiempo, quizá el cristiano más grande, y el más eficaz de los europeos” (Daniel Rops).
En diciembre de ll43, después de la muerte de Foulques, tercer Rey de Jerusalés de la muerte de Foulques, tercer Rey de Jerusalén, Edesa cayó en manos de los infieles. De nuevo amenazada la Tierra Santa, el Papa Eugenio lll lanzó un llamamiento para una segunda Cruzada (lo. De diciembre de ll45).
l entusiasmo que había enardecido a las muchedumbres en Clermont, se había resfriado demasiado cincuenta años más tarde. Se necesitaba otro Pedro el Ermitaño paraa reanimar la flama; éste fue Bernardo, primeramente en Vézelay, luego en Espira y a través de las provincias de Alsacia, Lorena, Flandes, Artois, Picardía: “Vamos, generosos soldados, ceñid vuestros riñones. No abandonéis a vuestro Rey. ¿Qué digo? No abandoneís al Rey de los cielos, por quien aquél emprende tan difícil viaje”. Los ejércitos marchan bajo el doble mando de Luis Vll y de Conrado lll: doble mando que desgraciadamente no tardaría en degenerar en falta de coordinación y en rivalidades, para terminar en un lamentable fracaso. Habiéndolo hecho responsible de éste una parte de la opinión, el predicador, aunque tratando de restablecer la verdad, acepta la humillación: “De buena gana recibo los golpes de la maledicencia, los dardos envenenados de los blasfemos, a fin de que no lleguen hasta Dios. Consiento en ser deshonrado con tal que no se toque su gloria”.
Al volver de su último viaje a Lorena, a donde el Arzobispo de Metz le había obligado a ir a poner fin a los horrores de la guerra civil, San Bernardo llega exhausto a Claraval.
Allí murió el 20 de agosto de ll53.
Canonizado por el Papa Alejandro lll en ll74, fue proclamado Doctor de la Iglesia en l830.
Para Mabillon es “el último de los Padres de la Iglesia, pero no inferior a los primeros”.
El epíteto de “Doctor Melifluo”, su sobrenombre escolástico, recordado por el Papa Pío Xll en el Vlll centenario de su muerte, no quiere significar sino que él “buscó la miel de la devoción en la cera de la revelación”, o también que “destila la miel” o asimismo “que tiene la dulzura y la suavidad de la miel”.




